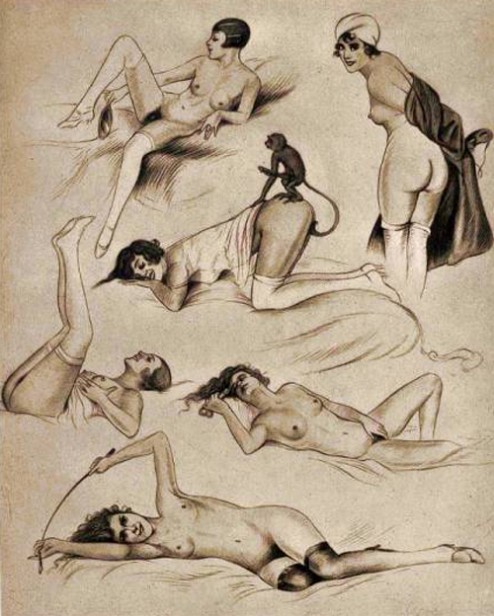Archivo de la etiqueta: Fetichismo
Christophe Mourthé
Michele Clement
Thomas Kettner
Eugene Reunier
Los secretos de Carla
Al abrir el sobre, Carla quedó fascinada ante la subyugadora belleza de una caligrafía casi mágica. Hacía años que no leía una carta escrita a mano, como las de antes.
Estimada amante,
Soy el que será su pareja de juego en la próxima convocatoria de Sintra.
No quiero adelantarme, ni son de mi agrado las presentaciones formales, pero he sentido el repentino impulso de escribirle cuatro letras para que conozca un poco más, al que será su dominador; su amo; el que se encargará de conducir el juego desde que sus pies desnudos pisen la sala hasta que la abandonen.
Sin más, me despido y exijo la misma puntualidad que usted exigiría.
Atentamente,
El Amo.
Sentada, Carla releyó la carta varias veces al mismo tiempo que bebía té caliente.
Con la mano izquierda sujetaba la taza de porcelana que, de vez en cuando, abrasaba su mano obligándole a abandonarla, cuidadosamente, en la mesa camilla. Con la derecha, sostenía aquella hoja de papel que la estaba deslumbrando por el brillo de sus letras. Una carta que decía escribirse para conocerse más pero que no decía nada.
No obstante, sin decir nada, lo decía todo.
Sonreía presumida y vanidosa. Nerviosa y, a su vez, excitada. Volvía a tomar la taza y, nuevamente, daba otro sorbo, emitiendo el mismo ruido que producen los labios al tomar sopa caliente.
No era la primera vez que asistiría a una de estas convocatorias, pero esta ocasión se trataba de una especial, ya que sería sometida a una serie de juegos en los que anteriormente no se atrevió a participar.
Su esposo estaba al corriente de toda la situación, de hecho, era él el que, tras muchas veladas, trató de convencerla para que, finalmente, diera su beneplácito.
El matrimonio ya había disfrutado de fiestas en las que el sexo era el principal protagonista, ella nunca demasiado convencida, no obstante, siempre cedía y terminaba tendiendo la mano a su libertino esposo.
Guillermo era un libidinoso mujeriego amante del lujo y el buen vivir. Su mente fantaseadora, siendo soltero, le había llegado a conducir a extremos casi bárbaros, cuyas prácticas incluso le pasaron factura antes de pasar por la vicaría.
Desde que contrajo matrimonio con la dulce Carla todo se tornó de otro color.
El amor, unido a la suprema admiración que sentía por ella, hizo que en los diez primeros años de casados no pensara en ningún lecho más allá del de su esposa. Fue en el transcurso de los años cuando fueron integrándose en un grupo de amistades que no sólo se reunían para ir al campo o tomar el té.
Eternas veladas en las que, de un modo inevitable, siempre concluían en cualquier cama, alfombra o césped del jardín, bajo la enloquecedora y dulce esencia del sexo.
Carla llegó a acostumbrarse a estas reuniones y, con ellas, descubrió en sí misma una profunda tendencia al exhibicionismo.
También, una de las prácticas que más enloquecían a Guillermo era la de estar entre dos o varias mujeres al mismo tiempo, y que entre ellas le brindaran deliciosos instantes sáficos con los que deleitarse una y otra vez. Pero Carla siempre se resistió a tal juego, pues afirmaba con rotundidad su repudio hacia el sexo femenino, para ella completamente desconocido.
De modo que él, siempre que había intercambiado fluidos en estas circunstancias, tenía que conformarse con que Carla no participara. Ella únicamente los miraba, o se limitaba a escuchar, a través de las paredes, los jadeos de unas y otros, mientras era poseída por cuerpos distintos.
Carla, aún con la carta entre sus manos, contemplaba ahora el impecable e isócrono movimiento del reloj del salón, que se encontraba a punto de marcar las seis.
Se levantó y, con absoluta delicadeza, dobló la carta y la volvió a guardar en su sobre.
Mientras se acercaba al enorme ventanal empezó a marcar la hora, parecía que cada uno de sus pasos seguía, perfecta y deliberadamente, el ritmo de las campanas del reloj.
– Carla, ¿no crees que deberíamos apresurarnos si queremos llegar a Sintra a la hora exacta? – Guillermo se acercó por detrás y reposó las manos en los aterciopelados hombros de su esposa.
– Acaban de dar las seis, querido. El vestido ya lo ha planchado Monique, y los zapatos los está terminando de abrillantar ahora –sin dejar de mirar a través de la ventana, Carla hacía deslizar sus finos dedos por el cristal, que se hallaba ligeramente empañado.
– Hueles muy bien hoy –Guillermo hundió su aguileña nariz en el cuello de Carla, provocándole un pequeño sobresalto.
– ¡Estás helado! –amonestó ella.
– Sólo es mi nariz, el resto es fuego –contestó bribón-, no puedo dejar de pensar en la noche que nos espera.
Carla se dio la vuelta.
– Estoy nerviosa, Guillermo.
– Todo saldrá bien, querida, tú sólo debes actuar con naturalidad, pues ya conoces las reglas del juego: si en algún momento quieres marcharte puedes hacerlo; eres tú la que pone los límites –Guillermo le apartó un tirabuzón dorado que, sin querer, ocultaba su ojo izquierdo, y lo colocó tras su oreja.
– ¿Me harán daño? –proseguía ella.
– Damián no es de los Amos más duros, y menos lo será sabiendo que eres novicia en esto.
– ¿Me atarán de manos y pies?, ¿me fustigarán?
– Ya, ya, ¡ya! Cariño, escúchame; si quieres nos quedamos.
Al oír estas palabras, una paz blanca como la cal iluminó a Carla con una serenidad casi mística. Sus hombros se destensaron y sus brazos cayeron lánguidamente como hojas de sauces llorones.
Paralelamente, ella ladeó la cabeza hacia la mesa camilla, volviendo a retomar la imagen de aquel sobre donde descansaba, yacente, la carta.
Ahora, un sentimiento agridulce la invadía por completo, hallándose en una excitación que no la dejaba pensar con claridad.
Volvió a mirar hacia las ventanas. La tarde caía sobre la villa de Évora, dejando un cielo anaranjado con pequeños tornasoles azules que anunciaban el inminente crepúsculo.
– Señora, sus zapatos –Monique se acercó a Carla con unos salones, relucientes como plata recién bruñida.
– Gracias, Monique. Puede retirarse.
Carla tomó sus zapatos que reposaban, cual manjar exquisito, encima de aquella fuente, y se dirigió a su cuarto.
Mientras tanto, Guillermo en la biblioteca, sorteaba qué reloj de su extensa colección adornaría su viril muñeca aquella noche.
Los colocaba sobre la mesa como si fuera una exposición de reliquias valiosas, todos en línea recta con la misma separación entre sí. Era, entre otras cosas, una de sus pasiones: coleccionar relojes. Siempre había sentido absoluta fascinación ante dichos aparatos mecánicos de gran precisión. Perfectas pulseras compuestas de delicadas piezas y diminutos conjuntos hasta llegar a formar el conjunto idóneo.
Comenzó el ritual, como siempre, probándose el Patek Philippe. Una preciosa joya de una de las colecciones más antiguas de la firma, formado por una esfera completamente plana y ribeteada en oro. El segundo de la fila únicamente lo miró. Lo miró pero ni siquiera hizo ademán de probarlo. Se trataba de un lustroso Rolex, también de oro, que compró años atrás en unos de sus viajes a Singapur. Guillermo estaba enamorado de esta pieza, que era para él una de las mejores adquisiciones, a día de hoy inalcanzables. Sin embargo, nunca había sido del agrado de Carla, que manifestaba auténtico desprecio cada vez que él trataba de lucirlo, pues decía que era demasiado ostentoso.
El matrimonio era rico, inmensamente rico. Pero ella siempre lo llevó con mucha más modestia que él.
Guillermo continuó ensayando con su colección a la vez que gesticulaba o emitía sonidos caballerosos, cual aristócrata en la sastrería.
– Señora, me ha preguntado Leopoldo a qué hora tiene que tener el coche preparado – Monique, la criada, hablaba a Carla detrás de la puerta de la habitación de matrimonio.
– Adelante Monique, puedes entrar.
Al abrir la puerta, Clara se encontraba de espaldas y completamente desnuda, con su cabellera suelta, dándole un aspecto deliciosamente juvenil. Monique no pudo evitar mirarla con unos ojos chispeantes de admiración.
Los bucles dorados de Clara titilaban, armoniosamente, con sus delicados movimientos, acariciando de un modo muy sutil parte de sus carnosas nalgas.
– Puedes decirle a Leopoldo que en una hora estaré lista. ¿Puedes acercarme las medias, por favor? –alargó la mano por encima de la cama que las separaba.
– Sí, señora. Aquí tiene –la fámula obedeció a sus órdenes-. Son preciosas, seguro que le harán unas piernas bellísimas, más de lo que ya son.
-Gracias, Monique. Puede retirarse.
Cuando el matrimonio estuvo preparado, Leopoldo, el chófer, ya les esperaba en el porche, con las manos enguantadas y el coche esperando bajo las escaleras.
– Buenas noches, señores – el cochero saludó reverentemente cuando franquearon la puerta.
– Hola, Leopoldo –dijo ella sin apenas mirarle.
– ¿Llegaremos a las nueve? – le preguntó Guillermo.
– Sí, señor, vamos con tiempo de sobra. La carretera está nevada, pero si no hay ningún percance estaremos allí antes de las ocho y media.
Guillermo continuó andando sin prestar atención a la respuesta del chófer, que le siguió, adelantándole para abrir las puertas del automóvil.
Una vez dentro, Carla abrió su clutch y sacó su pequeño espejo para revisar que sus cejas continuaran impecablemente perfiladas.
– ¿No te quitas el abrigo, querida?
– Tengo frío, Guillermo –ella continuaba mirándose arropada con su flamante abrigo.
– Enseguida entrarás en calor. ¿Leopoldo, has puesto la calefacción?
– Sí, señor –el hombre contestó mientras pisaba el embrague.
– Puedes resfriarte al salir, querida, piensa que fuera hace muchísimo frío.
Carla cerró el espejito y volvió a guardarlo en su bolso de mano. Miró por la ventana. Se volvió de nuevo hacia su esposo.
– ¿Puedo ver tu muñeca? –le dijo a Guillermo.
Él apartó un poco la manga para satisfacer el deseo inminente que ella esperaba obtener en aquel instante, dejando su muñeca totalmente descubierta.
– ¡Oh! Te sienta estupendamente este reloj, querido.
En la gélida y misteriosa noche, desaparecieron, entre la bruma, dejando atrás la ciudad de Évora.
continuará…